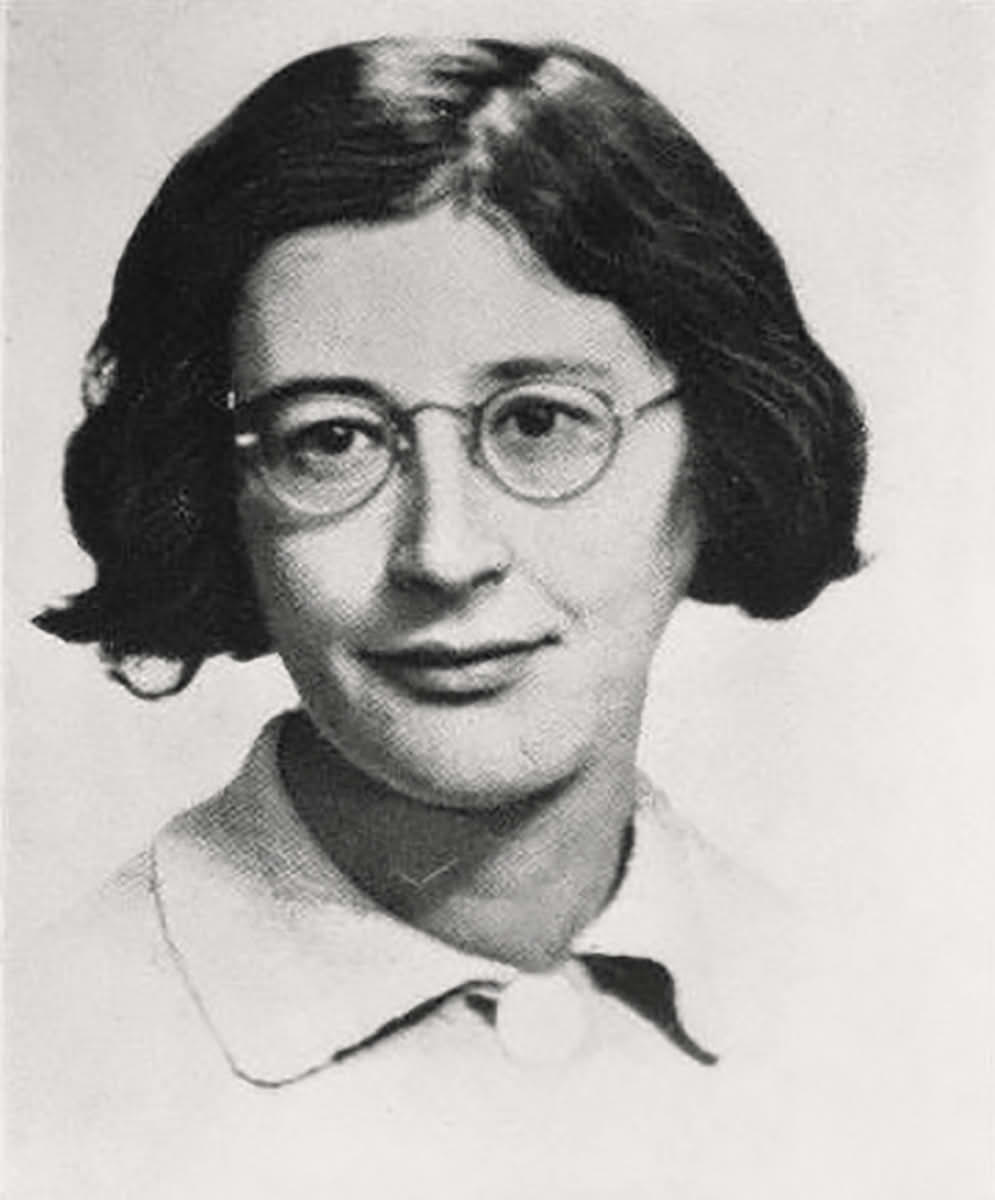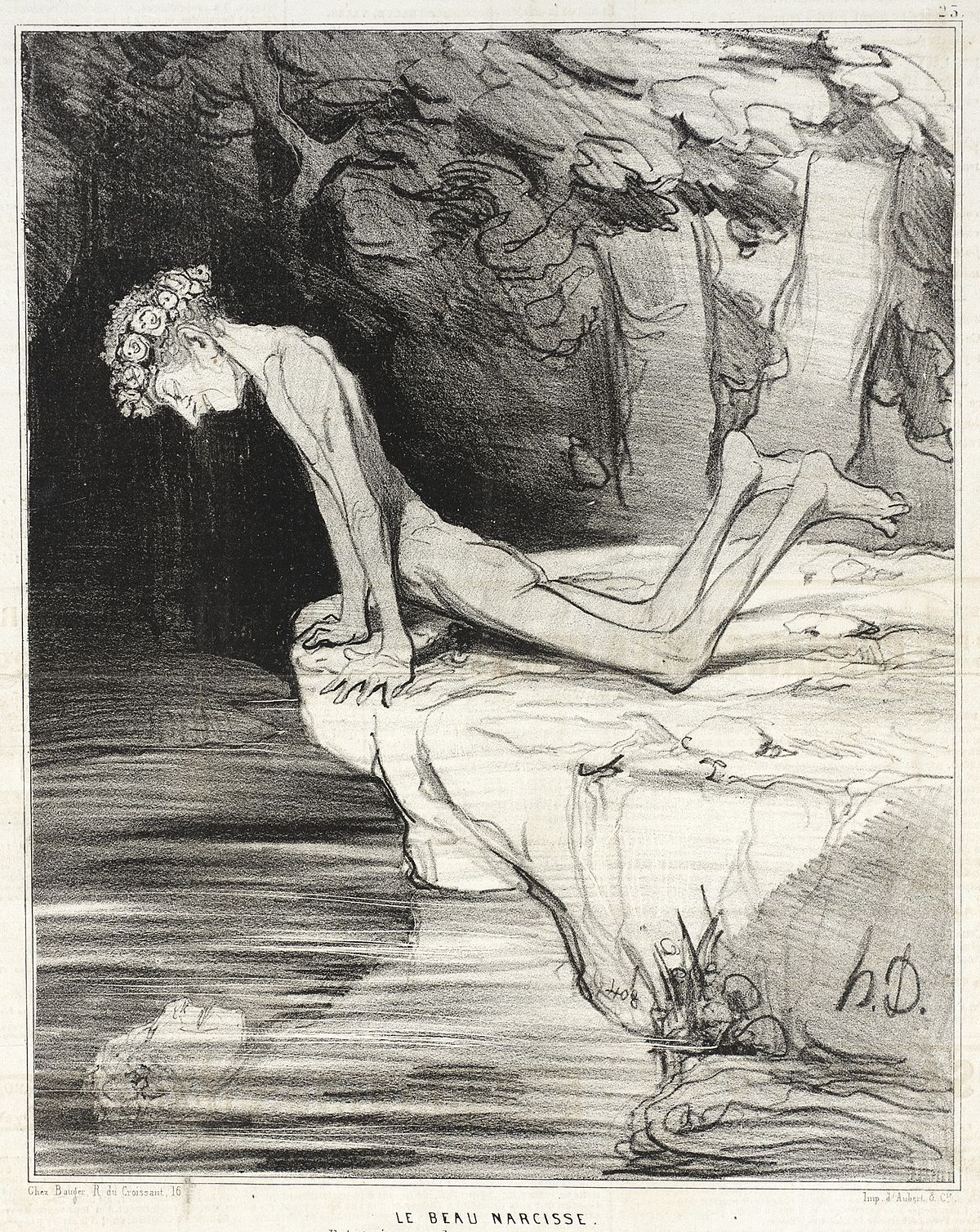Observar lo que se ha perdido
Cuando leí Burning the days (1997, versión española: Quemar los días, Salamandra) hace unos años no sospechaba que sería la primera vez de muchas. Llegué a las memorias de Salter por casualidad, a través de William Finnegan. Barbarian days (2015) era mucho más que una búsqueda romántica e incesante de la ola perfecta. En apariencia, una declaración de amor al surf. Bajo la superficie, un elogio de la aventura y la escritura como dos partes inseparables. The Observer había reseñado el libro como una obra maestra que recordaba al primer James Salter, y fue así, por un deseo de leer más, como cayó en mis manos su libro de memorias: Burning the days. Fui víctima de una fascinación inmediata y absoluta. Su estilo, su sensibilidad, sus retratos tan vívidos y precisos. Quise leerlo todo de él: memorias, cuentos y novelas. La última noche, publicado en 2002 en la revista New Yorker, es un relato inolvidable. Sport and a pastime (1967) también se graba en la memoria con fuerza. Aún así, la ficción de Salter —a …