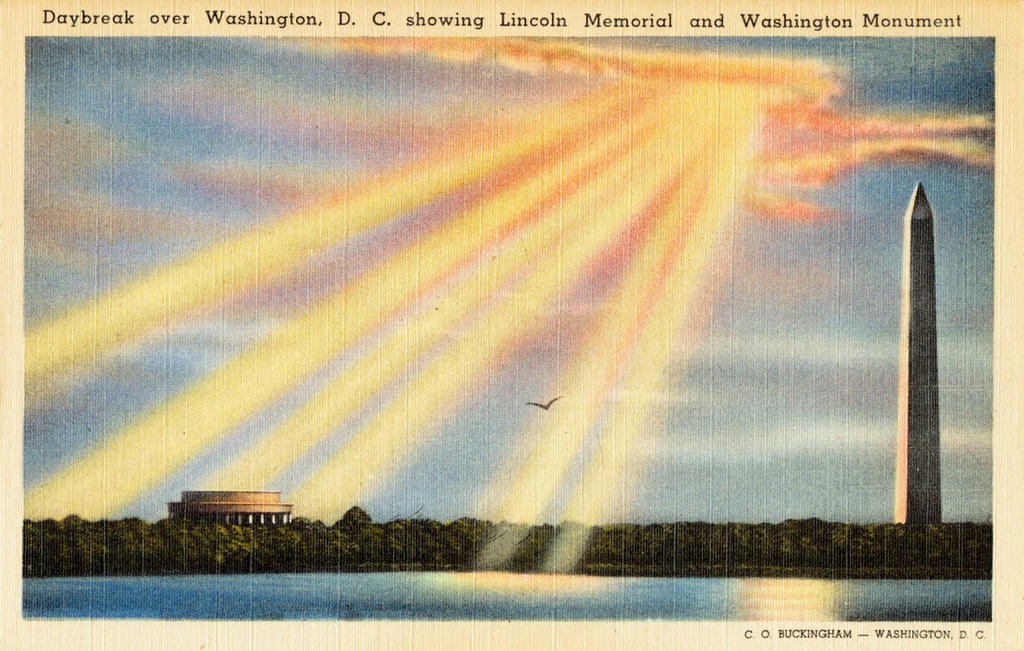La falsedad del determinismo es uno de los tributos intelectuales más positivos a tener en cuenta en el balance final del siglo XX, el siglo de la megamuerte, el siglo de los totalitarismos. Se lo debemos en gran parte a Isaiah Berlin. Ya entrados en otro siglo, si el principio de libertad de elección —elecciones trágicas a menudo— nos parece incluso un fait accompli al final de todos los utopismos ensangrentados, es porque el pensamiento de Berlin había reafirmado la sociedad pluralista y al hombre como una conciencia creativa que es autónoma por sus opciones, sus fines y valores, en aquella gloriosa confluencia de la Historia entre la continuidad y la libertad. Si el determinismo considera que la Historia está bajo el control —está teledirigida— por fuerzas impersonales más allá de la voluntad humana, Berlin lo identifica con la negación de la idea de la responsabilidad moral del individuo. Esa fue la gran refriega del siglo XX, el siglo de acechanzas tan pavorosas como la revolución soviética, el Tercer Reich, la Revolución Cultural de Mao o Pol Pot, el abandono de la noción de libre albedrío, el colapso —diría Berlin— de toda actividad racional significativa. En nombre de la necesidad histórica, uno quema seis millones de personas u organiza el Gulag.
Lo dice en su conferencia de 1953 sobre la inevitabilidad histórica. Esa interpretación impersonal del cambio histórico concede la última responsabilidad de lo que acontece a entidades o fuerzas superpersonales, transpersonales, cuya evolución es considerada inédita en la historia humana. Así ocurre con la evolución de la clase social como un todo. Dice textualmente: «En épocas en las que las elecciones parecen peculiarmente agónicas, cuando los ideales fuertemente asumidos no pueden ser reconciliados y las colisiones no pueden ser evitadas, tales doctrinas —las deterministas— parecen especialmente reconfortantes».
Para Berlin, dos eran las razones principales por las que uno no puede aceptar la doctrina del determinismo humano. La primera es que el hombre lógicamente está sujeto a las leyes naturales descubiertas por los científicos. Berlin nos enseña que hay libertad más allá de esas leyes. Tiene mucha vigencia la segunda de esas razones. El determinismo delega en causas impersonales la responsabilidad por lo que hacemos. Por eso no se nos podrá reprochar nada. No somos responsables. Es la idea del contexto, de la sociedad como culpable de los delitos que cometen los individuos, o de los individuos como irresponsables de los gestos o males públicos en los que participen. No sabía lo que hacía, estaba condicionado por mi pasado familiar, mi educación, mi condición social. Berlin responde que la moralidad que nos lleva a hablar de obligación y deber, de correcto o incorrecto, toda la red de creencias y prácticas de la que depende tal moralidad, presupone la noción de responsabilidad. Y la responsabilidad entraña la capacidad de escoger blanco o negro, correcto o incorrecto, placer o deber. En otra dimensión, entre formas de vida, de gobierno, y «las completas constelaciones de valores morales en cuyos términos la mayoría de la gente, sean o no conscientes de ello, de hecho viven». Por eso le resultaba paradójico que algunos movimientos políticos pidieran sacrificios —el precio de una generación, por ejemplo— y sin embargo fueran deterministas. Es el caso del marxismo. En tiempos de biotecnología, por ejemplo, se dice a determinados individuos que no tienen control alguno sobre su conducta, pero en realidad la tienen. Por ejemplo: vivimos una propensión a medicalizar en lo que se pueda nuestro comportamiento y así restamos responsabilidad a nuestros actos. Es un determinismo que encaja claramente con las objeciones de Berlin.
Washington Dispatches es un libro que no pertenece al «corpus» del pensamiento de Isaiah Berlin y del que, de hecho, no es el único autor aunque si la aportación mayor, siempre más o menos anónima. Es lo más próximo al periodismo que Berlin vivió. Se trataba de colaborar en la campaña británica para que los Estados Unidos abandonasen la neutralidad y entrasen en guerra. No era fácil. La opinión norteamericana era favorable a los aliados pero se oponía a entrar en guerra en un 80 por ciento, hasta que se produjo el ataque a Pearl Harbour. Llega a Nueva York, enviado por el Ministerio de Información en 1941. Al año siguiente, es transferido al Foreign Office. Está hasta 1946 en la embajada, en Washington. Redacta informes muy finos, de gran precisión. En 1981 se publican como Washington Dispatches 1941-1945, con prólogo de Berlin. Aunque no todos sean obra suya, aquellos informes describen con agudez, y con gran sentido del detalle y de la síntesis, la sociedad norteamericana al día. El pensador franquea la puerta que da acceso al presente sin desbrozar, preñado de actualidad casi excesiva. No sorprende que fueran informes leídos con mucho interés en los despachos de Whitehall. Berlin está al acecho constantemente, como un periodista en pos del dato más significativo, de la circunstancia relevante en organizaciones tan dispares como los sindicatos, las asociaciones negras o las instituciones judías. Relata huelgas y conflictos raciales. Conoce al gran columnista Joe Alsop. También al teólogo Reinhold Niehbur. Sigue los vericuetos de la prensa aislacionista.
Los Washington Dispatches tienen, si se quiere, un valor de anécdota respecto al pensamiento de Berlin pero muy ilustrativo sobre su relación con la realidad política, la política acumulada que acaba haciéndose Historia. Berlin es un espectador con gran curiosidad, recoge detalles, los interrelaciona y presenta como pequeñas panorámicas de la vida americana. Uno se imagina a Berlin —aunque son varios los cronistas— como un gran periodista de agencia cuyos despachos son para unos pocos —el Gobierno británico— y que logra integrar información confidencial, los análisis de grandes columnistas como el augusto Walter Lippmann o el avieso Drew Pearson, informes técnicos de la Administración, el contacto constante con altos funcionarios y con quienes son alguien en los despachos de Washington. Luego Berlin traslada eso a una prosa sucinta, exacta, que mantiene el frescor de lo intensamente actual. Berlin sigue los acontecimientos con un criterio radicalmente indeterminista, fijándose en la influencia de los hombres, en sus estrategias y errores. Arranca con aquella jornada de finales de 1941 en la que Washington declara la guerra al Japón después del ataque a Pearl Harbour. Churchill visita Washington, MacArthur resiste en Las Filipinas, el presidente Roosevelt da su «charla junto a la chimenea». Batalla del Mar del Coral, avances de la industria de guerra, Stalin pide el Segundo Frente, De Gaulle se afirma, Madame Chiang Kai-Shek habla en el Capitolio, y así hasta la muerte de Roosevelt, Truman. En 1980, al prologar su libro Impresiones personales, hará hincapié en que para su generación —los jóvenes de los años treinta—, en una Europa con un clima político dominado por Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, y varios dictadores en Europa oriental y en los Balcanes, las políticas de Chamberlain y Daladier no ofrecían ninguna esperanza, y por eso el único punto de luz provenía del New Deal de Roosevelt.
Ni eso que llamamos fuerzas impersonales de la Historia tienen el poder de llevarnos sistemáticamente al nudo gordiano, al destino sin márgenes entre la espada y la pared. Frente a la inevitabilidad histórica están los poderes del individuo libre y de las responsabilidades personales que asume. Aceptar la tesis determinista es ceder ante lo ciego y oscuro, rescindir los compromisos con la razón, entregar el poder de decisión, que es el honor supremo del ser individual frente a la fatalidad y el sin otro remedio. También hay determinismo en el nuevo siglo, incluso fatalidad. Es más, oscurantismo: la corrección política, el movimiento woke, la cultura de la cancelación.
Si la guerra fría resultaba ser el enfrentamiento entre la socialdemocracia y el totalitarismo, en ambos lados existía un mayor o menor elemento de ingeniería social. La posición era incómoda para un liberal como Berlin. Nadie ha demostrado hasta ahora de forma convincente —dice— que la imaginación humana obedezca a leyes que pueden ser descubiertas, y hasta ahora nadie ha previsto el movimiento de las ideas. Nada está escrito para siempre, sin el progreso ni la regresión, nada es inevitable, nada es para siempre estático. Lo escribió en Contra la corriente: «Lo que los hombres llaman superstición y perjuicio no es sino la corteza de la costumbre que por pura supervivencia se muestra como prueba en contra de los destrozos de vicisitudes de su larga vida; perderlo es perder el escudo que protege la existencia nacional de los hombres, su espíritu, sus hábitos, sus recuerdos, la fe que los ha hecho lo que son». Esta es una sabia advertencia frente a las ilusiones ilimitadas del Proyecto Ilustración.
El historiador Arthur Schlesinger —figura de primera en el Camelot kennediano— fue uno de los mejores amigos americanos de Berlin: en sus dietarios —1942-2000— cuenta como Berlin le felicita porque en una encuesta del Times Literary Supplement había dicho que Hannah Arendt era uno de los escritores más sobrevalorados del siglo. Unos años después, Schlesinger reúne a Arendt y Berlin. El encuentro fue un desastre total. Para Berlin, Hannah Arendt era demasiado solemne, portentosa, teutónica y hegeliana. Ella creyó que el ingenio de Berlin era frivolidad. En coincidencia, no tiene tan solo el valor de buen gusto literario la creciente preferencia de Berlin por la obra de Turguenev. Concretamente, la novela Padres e hijos le permitió salir al paso de los excesos taxonómicos de la divisoria izquierda-derecha y a la vez insistir en la defensa de la moderación en momentos de psicosis radical. Turguenev, inmune a los sueños utópicos, fue sustituyendo a Herzen en el mundo de afinidades de Berlin. En el fragor de la contraposición entre Tolstoi y Dostoievski, no pocas veces Turguenev ha quedado arrinconado, por occidentalista, por la tibieza de su idealismo. En Padres e hijos, el nihilismo conlleva la autodestrucción y la tragedia. Al hilo de la libertad personal defendida por Herzen, Berlin razona que uno de los más grandes pecados que puede perpetrar cualquier ser humano es tratar de transferir la responsabilidad moral desde sus propios hombros a los de algún impredecible orden futuro. Como dice una frase hecha, no puedo resistirme a la tentación de introducir aquí a título indicativo la violenta discusión que el revolucionario Andreu Nin y el joven periodista Josep Pla tienen en el Moscú revolucionario sobre Herzen. Al final, Nin echa el libro de Herzen a la chimenea. Herzen no creía que la Historia tuviera un libreto. Ahí los grandes riesgos son el optimismo y el fatalismo: la Historia avanza linealmente hacia un objetivo de perfección asequible o de mal ineluctable. Dos determinismos. Lo que Berlin sugiere con Turguenev y Herzen es que toda felicidad organizada, todo paraíso planificado, acaba siendo infernal. Herzen creía que «el día y la hora eran fines en si mismos, no medios para otro día u otra experiencia».
En la conferencia «Inevitabilidad histórica», se refiere al determinismo y también al relativismo. El primero se basa en una interpretación falaz de la experiencia; el segundo «a pesar de su aspecto de noble estoicismo y el esplendor y vastedad de su diseño cósmico, representa sin embargo el universo como una prisión. Al ir más allá de indicar obstáculos específicos a la libre elección donde la evidencia empírica para eso puede ser aducida, resulta respaldarse en una mitología o en un dogma metafísico gratuito». Ni una ni otra doctrina han sido avaladas por la experiencia humana. Es entre el determinismo y el relativismo que Raymond Aron plantea la teoría de la acción razonable.
Berlin siempre diría que el hecho capital en su vida había sido la visita a Anna Ajmátova. La conciencia del poeta, en la más desoladora de las soledades, era un clamor contra los determinismos de la Historia, en el agujero negro, del totalitarismo. Berlin decía que «la filosofía proviene de choques de ideas que crean problemas. Las ideas provienen de la vida. Así como cambia la vida, cambian las ideas y los choques. Los choques originan enigmas, pero cuando la vida cambia, los enigmas, más que ser resueltos, se extinguen». Digamos que el siglo XX nos permitió verificar que «nada hay más destructor de vidas humanas que la convicción fanática sobre la vida perfecta». En este siglo XXI, irán apareciendo nuevos determinismos. Ya seguimos rodeados de males menores entre los cuales perdura, desafortunadamente, la inevitabilidad histórica del mal gusto.
Amanecer sobre Washington. Postal de los años 40. Via Creative Commons.